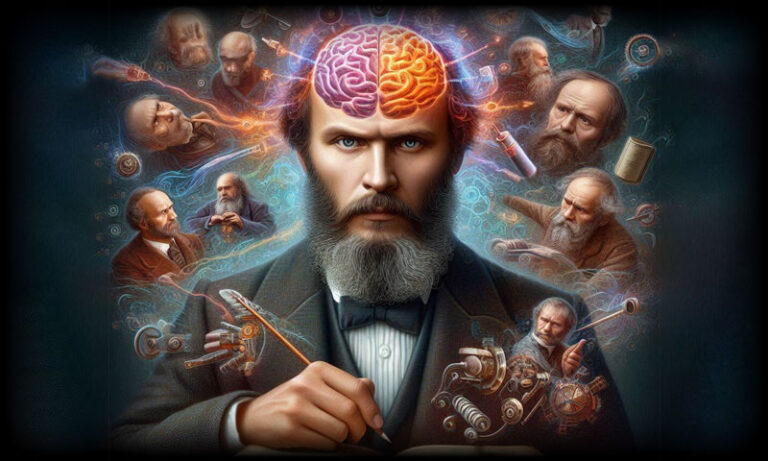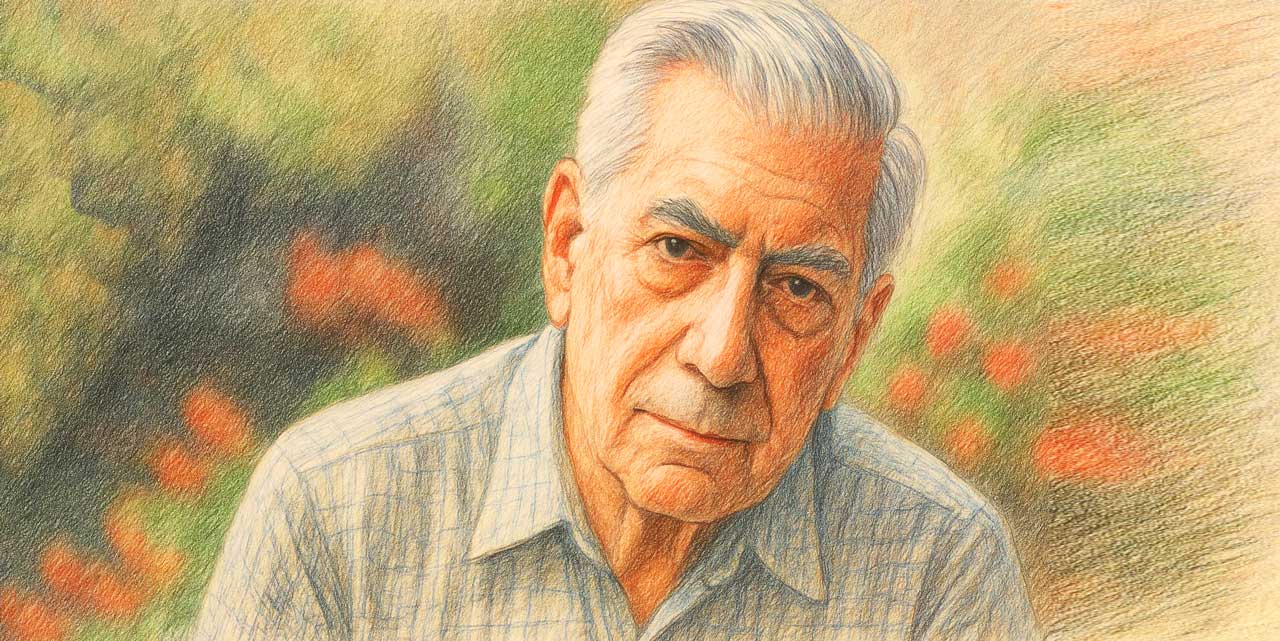«El ruido no es sólo un sonido, es la interrupción violenta del tiempo y del espacio, una forma de accidente que desorganiza nuestra percepción del entorno.»
«El ruido fragmenta el pensamiento y obstaculiza la posibilidad de recomponerse. Solo en el silencio podemos recuperar la continuidad y la concentración necesarias para pensar y actuar.»
«El ruido no es solamente un problema acústico, sino un problema político, porque impide la escucha y, por ende, la posibilidad de diálogo y de convivencia.»
No hay lugar en Puerto Rico donde uno pueda escapar del sonido. Miento. Claro que los hay. Simplemente, muchos no tenemos el dinero para vivir en ellos, que es lo mismo que decir que, si quieres silencio en esta isla, mejor que tus bolsillos sean profundos. Algunos de estos lugares se encuentran alejados, por razones obvias, del área de San Juan: hoteles y Airbnb localizados en zonas costeras o en el centro de la isla. Pero no hablo del hotel clásico-estructural —tipo condominio— que acomoda a la mayor cantidad de personas posible, sino de espacios diseñados para parecer casas de veraneo de algún conquistador moderno, y otros mercadeados como retiros del mundo digital, lugares para una supuesta reconexión con lo primal. Ese conquistador ya no se presenta con armadura ni bandera: ahora se disfraza de nómada minimalista, de buscador de paz interior, aunque su retiro venga con chef privado, aire acondicionado y vista exclusiva. Cambia el atuendo, pero no el gesto de apropiación. Acceso privado a la playa o a la montaña, pocos vecinos —también de bolsillos hondos en ciertos lugares—, piscinas, restaurante (ahora mismo uno de estos lugares es Royal Isabela, la opción más “económica” cuesta $862.80 por noche). Y, de nuevo, lejos de la carretera: increíblemente silencioso.


Necesitas reservar un mínimo de cuatro noches para poder tener “la experiencia”. Eso significa que ahora, bajo los nuevos dueños norteamericanos —y uso una de sus expresiones— los puertorriqueños han sido “priced out of the experience”.
Es evidente que los espacios de silencio en Puerto Rico se compran y se alquilan a quienes pueden pagar precios altos. Es fácil mercadear estos lugares gracias al internet y a la ideología dominante —también impuesta por las clases altas—que dice: “viajar es vivir”. Y sin duda alguna, es maravilloso descubrir nuevos lugares y culturas, pero no nos equivoquemos, viajar, tal y como lo hacemos ahora, es un producto moderno. Los mismos que inventaron las ciudades, luego inventaron los escapes de sus propias invenciones antinaturales. Y el ruido artificial es uno de los resultados de esa ideología.
Casi todo lo que hace mucho ruido es producto de alguna tecnología que construye y a la vez sostiene lo construido. Claro que hay ruidos en la naturaleza, pero su intensidad y su duración no se parecen a los creados por nosotros. El crujido del bambú, el rugido breve de una ola, el canto de los coquís, el roce del viento entre las hojas… son sonidos efímeros, armónicos con el entorno, que no buscan imponerse sobre el espacio, sino formar parte de él. El ruido humano, en cambio, irrumpe. Se instala. Y muchas veces, permanece.
Sería interesante hacer una genealogía del ruido artificial y cómo este ha afectado nuestra relación con nosotros mismos y con el espacio. Me gustaría decir que la música, en general, no entra en la categoría de ruido. Pero hay géneros que parecen haber sido creados solo para hacer ruido. Aquí entran las bocinas y los altoparlantes. En el Puerto Rico del siglo XXI —que es el único del cual puedo hablar empíricamente— la cultura del reggaetón y el voceteo domina gran parte de los espacios habitables. Y con las bocinas portátiles —incluso cuando no lo eran— también ha llegado a las playas, los montes, incluso el mar, es algo casi inescapable.

El espacio sonoro de nuestra isla ha sido capturado. Y aunque tengo mis reservas con el reggaetón, no se trata aquí de un juicio moral. Hay una constante con sus oyentes: si ellos la escuchan, los demás también deben hacerlo. Se necesita un par que confirme que el sonido está siendo provocado y, sobre todo, que es oído. Tanto así que hay quienes han dedicado su vida a instalar sistemas de sonido en todo tipo de vehículos, marinos y terrestres, para asegurarse de que donde vayan, el ruido los preceda. No basta con escucharla: se trata de hacerse presentes en un espacio. De ocuparlo. De colonizarlo con decibeles.
Uno, como boricua, corre el riesgo de habituarse al ruido. Como alguna vez fuimos fumadores pasivos gracias a quienes secuestraban los espacios con su humo, ahora somos oyentes pasivos de quienes ocupan con su ruido, ignorando los efectos en ellos y en otros. Estas personas que generan ruido son, en ese sentido, los nuevos fumadores en tanto que nos les importa el efecto que tienen en los demás. El oído humano comienza a sufrir daño al exponerse a sonidos a partir de los 85 decibeles durante periodos prolongados. Cada 3 dB extra duplica la intensidad del sonido y reduce a la mitad el tiempo seguro de exposición. Un susurro o un entorno tranquilo ronda los 30 dB; una conversación moderada, los 60 dB. Un concierto puede alcanzar entre 100 y 120 dB.
En Puerto Rico, los autos que participan en el «voceteo» alcanzan niveles extremos: entre 120 dB y 160 dB. Estar expuesto a 140 dB causa dolor inmediato. 160 dB conlleva riesgo real de pérdida auditiva. Aunque en Puerto Rico existe legislación —como la Ley 71 de 1940— que prohíbe ruidos innecesarios de bocinas o sistemas de audio que importunen a los vecinos, los límites no están definidos en decibeles. Solo se habla de sonidos “intensos”, “furtivos”, “intolerables”. (Por cierto: si les interesa, hay apps gratuitas en iOS y Android que miden la intensidad del sonido ambiental.)

Esto no es solo un problema auditivo o social. Es un ataque al espacio personal y a la paz. Es difícil pensar o concentrarse cuando uno está constantemente expuesto al ruido. Me atrevería a decir que es un asalto a la privacidad. Y necesitamos gente que piense. Pero mientras haya ruido, no se puede. Lo mismo pasa en la playa con las bocinas. No pueden llevar sus audífonos ni escuchar sus aparatos a volumen moderado: tienen que hacer parte de la experiencia a todos.
No hay lugar en Puerto Rico donde uno pueda escapar del sonido. Lo dije al principio y lo repito ahora con más claridad, porque el silencio, aquí, no es un derecho: es un privilegio que se compra. Pero lo más inquietante no es que nos hayan arrebatado el silencio, sino que estamos dejando de notarlo. Defenderlo es defender el derecho a pensar, a descansar, a escucharnos. Porque sin silencio no hay refugio, no hay pausa, no hay espacio interior. Y cuando el ruido lo ocupa todo —el mar, la montaña, el cuerpo, el sueño—, lo que está en juego ya no es solo el oído, sino la posibilidad misma de estar en paz.
Defender el silencio es también defender lo común. Tal vez haya que pensar en políticas del oído, en derechos al sosiego, porque una sociedad que no puede escucharse, tampoco puede pensarse.